Félix de Azúa
Los que siempre hemos vivido en ciudades olvidamos con sorprendente frecuencia que en ellas solo habita una parte, aunque no pequeña, de la población. Estamos ya tan hechos a servir al monstruo, a la metrópoli, que no comprendemos cuán inmensa es la diferencia que nos separa de la vida aldeana. A veces, empujados por la masa en la que estamos fundidos, zarandeados por un apretujamiento, embutidos en un transporte público, o espantados por la pesadilla mecánica de las calzadas, nos sobrecoge la nostalgia de una vida pueblerina, en la que (creemos) es posible el intercambio sosegado, el comercio razonable, la distracción serena. Esta nostalgia es muy peligrosa, y resulta de una grave confusión.
Y es que cuando asalta el recuerdo, la reminiscencia, suele hacerlo bajo una forma desnuda, ideal, como sueño de un futuro imposible. Pero nunca hubo, en realidad, tal vida pueblerina ideal, soñada, quimérica. Muy al contrario; es donde se fraguan las mayores brutalidades, los crímenes más atroces, y en donde pervive la intolerancia, capitaneada todavía hoy por el cura párroco, el propietario feudal, o el jefe de célula.
La ciudad, por monstruosa que sea, nació como remedio para la escuálida vida pueblerina del XIX, y cualquiera que se interese por lo que en verdad y de verdad era la vida rural a principios de siglo no tiene más que leer a Balzac, a Flaubert, a Dickens, a Jane Austen, a Valera o a Clarín, para darse cuenta de que el anonimato ciudadano, la disolución de la propia personalidad en la mesa urbana y la imperiosa necesidad de llegar a acuerdos con vecinos absolutamente desconocidos, significó la destrucción de una vida mezquina, basada en el chivatazo y el garrote, la adulación y la hipocresía.
Hay, claro está, ciudades privilegiadas que han logrado superar los horrores morales de la vida aldeana, sin por ello perder las ventajas de un espacio abierto, despilfarrado, cómodo. Son muy pocas y muy caras. En España quizá solo tenga ese carácter la ciudad de San Sebastián, extravagante cruce de balneario para madrileños, parque de atracciones comarcal y capital burocrática de Guipúzcoa. Un verdadero milagro en una nación triturada por la codicia de la gente que ganó la guerra, una gente notablemente salvaje y analfabeta. Pero, aparte de este caso, nuestras ciudades han sufrido la transformación que impuso una tiranía regentada durante cuarenta años con mentalidad ruraloide. Cuando vemos nuestras espantosas ciudades, los disparates, las ruindades, la mentecata ordenación, es preciso tener en cuenta que el General y sus mamelucos no eran hombres de ciudad. Eran la representación exacta del espíritu rural, feudal, clericalón y cicatero de los pueblos españoles isabelinos. Trataron las aglomeraciones urbanas como un contratista de pueblo interesado tan solo en corromper al secretario del ayuntamiento para levantar dos pisos más de lo debido, o enterrar una ermita románica sin que proteste el obispo pidiendo su pellizco. Esa es la terrible confusión: no entendemos que lo espantoso de la ciudad es lo que tiene de pueblo. Y queremos irnos a un pueblo.
Durante cuarenta años se construyó y urbanizó como si las ciudades fueran aldeas: grupos de casonas entre campos de labranza y cochiqueras. Pero una idiotez arquitectónica en un pueblo es relativamente fácil de subsanar. En las ciudades los afectados son millones; y la vuelta atrás, imposible. Vivimos ahora en ciudades que son libros abiertos en los que se lee y se ve con toda nitidez la encarnación real, el aspecto sincero y cierto del alma, del espíritu, del pensamiento franquista. Eso que vemos ahí, esos bloques desconchados, esas calzadas teñidas de humo grasiento, esas callejas malolientes, eso es, en su imagen visible, evidente, ciertísima, el pensamiento de la derecha española durante cuarenta años. Ése es su verdadero rostro. El otro es retórico.
De manera que no resulta extraño que nos sobrecoja el espanto y queramos escapar de la ciudad aunque sea a un pueblo, aunque sea a un pasado, aunque sea al horror de la vida aldeana del siglo XIX. Pero es una confusión. Porque de lo que queremos huir no es de la ciudad, sino de la imagen de la tiranía. Queremos huir del constante ataque del retrato del dictador, presente en todas partes, ocupando la totalidad de la ciudad, vigilando desde aquella fachada, aquella alcantarilla, aquel barrio basurero, aquel edificio singular.
En: Salidas de tono (adaptado). Barcelona: Anagrama, 1996.
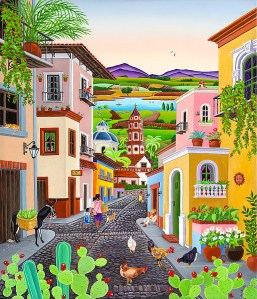


Debe estar conectado para enviar un comentario.